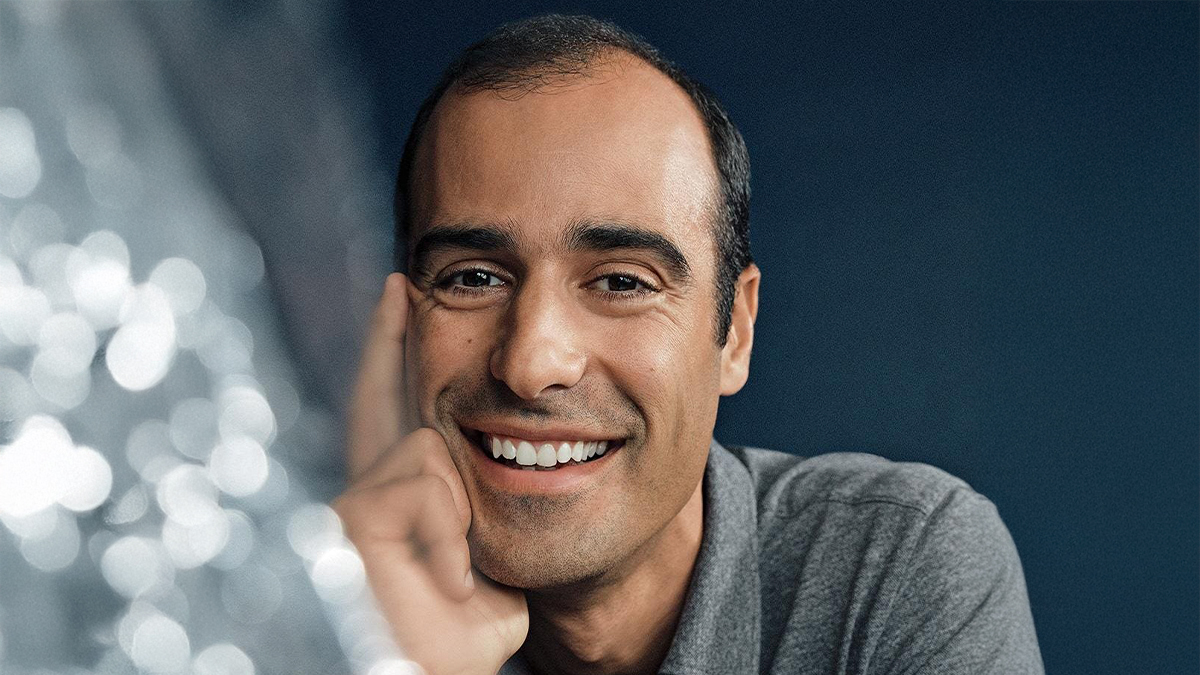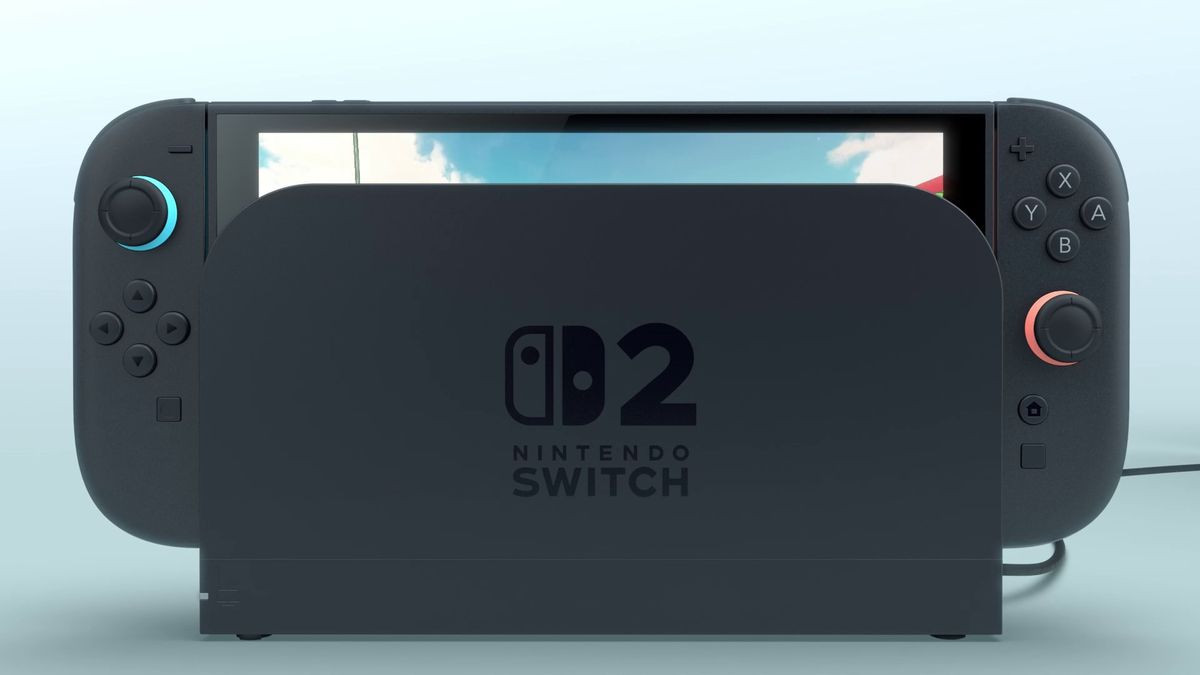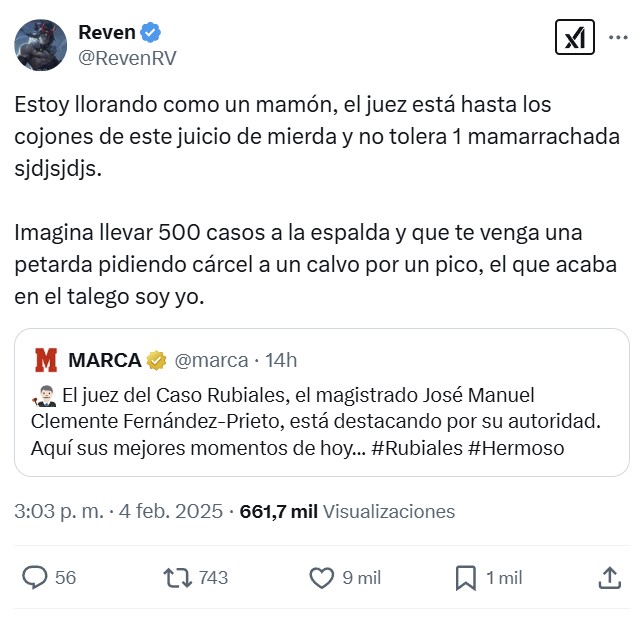Reducir la jornada: el caballo de Troya para un cambio de era
Reducir la jornada laboral sin reducción salarial no va simplemente de ganar unos minutos más al día: es la primera grieta en el muro de una economía que ya no funciona. Una cuestión de justicia ecosocial y una estrategia necesaria para evitar la descomposición de nuestras democracias Reducir la jornada laboral en unos minutos no nos hará menos productivos; de hecho, ocurrirá lo contrario. Y eso lo saben tanto gobierno como patronal: conocen perfectamente las curvas de productividad marginal del trabajo (que explica cómo varía la productividad y eficiencia de una persona trabajadora a lo largo de una jornada laboral) y, además, son conscientes de que los sectores de producción intensiva con mayor valor añadido -los propios de las economías más avanzadas- no funcionan bien con una fuerza de trabajo desmotivada. Lo que ocurre es que, en las actuales democracias polarizadas, los debates políticos rara vez tratan de lo que se está discutiendo. Todo se convierte en un reflejo de la guerra cultural, donde las posturas se construyen estratégicamente en un complejo juego de espejos y artificios. Lo único que importa es un “relato” que, en el fondo, no significa nada en sí mismo salvo que esté reforzando una identidad o una trinchera. Y así, por ejemplo, cuando la derecha española y catalana discuten sobre toros no debaten sobre bienestar animal, sino sobre “España”. Un término que, dependiendo de la posición en esas trincheras, adquiere significados opuestos. Y lo mismo sucede con la reducción de la jornada laboral. En su dimensión simbólica, esta medida ha dejado de ser una cuestión económica para transformarse en una discusión de barra de bar sobre el capitalismo. Porque ni siquiera se está hablando realmente de economía, ya que en el discurso actual y por una suerte de complejas peripecias históricas, “capitalismo” se ha cargado de significados ajenos tales como “familia”, “orden”, o “dios”. Significados, por cierto, que tampoco expresan lo que aparentan (y por eso, “defender a las familias” no tiene porqué querer decir precisamente eso, sino más bien “imponer la familia patriarcal tradicional”, por ejemplo). Es por eso que el ecologismo político hace muchos años que defendemos esta medida, no solo como una mejora de las concidiones laborales -marco en el que se mueve la izquierda tradicional- sino como una impugnación al productivismo y un alegato a la sociedad del buen vivir. Pero es la economía, dejémonos de relato. Dejemos por un momento el ruido de fondo de las trincheras de la guerra cultural, por favor, y hablemos de lo importante. Porque da igual en qué parte de la trinchera estés. Tanto tú como yo vivimos atrapados en un sistema que no deja respirar y carecer del tiempo para controlar nuestras vidas siempre es parte del pack. Salimos del trabajo y seguimos trabajando en las tareas domésticas y de cuidados, y este agotamiento nos roba cualquier posibilidad de cuestionarnos nuestras vidas. No somos ciudadanía sino consumidores, y en los escasos ratos libres que nos quedan, la respuesta automática es consumir: trabajo, luego consumo; consumo, luego existo. Es una rueda que no se detiene, pero algo se ha roto. En los últimos 25 años, el mundo ha cambiado más de lo que queremos admitir. La gran fábula del crecimiento perpetuo, la idea de que el trabajo nos hace valiosos y de que el esfuerzo será siempre recompensado, ha dejado de funcionar. La productividad ya no aumenta al ritmo en que lo hizo en el siglo XX, los salarios no crecen al ritmo del precio de la vida y millones de personas sienten que, hagan lo que hagan, nunca tendrán un lugar digno en la sociedad. Este colapso del mito del trabajo ha abierto un vacío peligroso. La extrema derecha ha sabido llenarlo con el miedo: el miedo al otro, el miedo a la escasez, el miedo a perder lo poco que tenemos. Cuando el sistema deja de ofrecer promesas de futuro, las sociedades se fragmentan, y la democracia se convierte en una disputa entre grupos que buscan asegurarse los recursos que quedan. Es un juego macabro de suma cero que beneficia a los autócratas y a quienes sueñan con sociedades excluyentes. Por eso, aunque reducir la jornada laboral sí que puede hacernos más productivos, la solución no es una mayor productividad. De ahí que reducir la jornada laboral no trate de eso, sino de ganar tiempo para poder decidir sobre nuestras vidas. La ultraderecha se alimenta del miedo, de la tristeza y de la sensación de falta de control sobre nuestras vidas. Por eso debemos abandonar el mito del trabajo: no podemos seguir aferrándonos a la idea de que la solución es más crecimiento porque ya sabemos que eso no funciona. No es trabajar, sino vivir mejor, sólo eso que puede hacernos cambiar este estado mental, esta atomización, esta desconfianza en el otro. Y para eso es necesario centrarse en la redistribución, en la justicia ecosocial y, sobre todo, en la recuperación de


Reducir la jornada laboral sin reducción salarial no va simplemente de ganar unos minutos más al día: es la primera grieta en el muro de una economía que ya no funciona. Una cuestión de justicia ecosocial y una estrategia necesaria para evitar la descomposición de nuestras democracias
Reducir la jornada laboral en unos minutos no nos hará menos productivos; de hecho, ocurrirá lo contrario. Y eso lo saben tanto gobierno como patronal: conocen perfectamente las curvas de productividad marginal del trabajo (que explica cómo varía la productividad y eficiencia de una persona trabajadora a lo largo de una jornada laboral) y, además, son conscientes de que los sectores de producción intensiva con mayor valor añadido -los propios de las economías más avanzadas- no funcionan bien con una fuerza de trabajo desmotivada.
Lo que ocurre es que, en las actuales democracias polarizadas, los debates políticos rara vez tratan de lo que se está discutiendo. Todo se convierte en un reflejo de la guerra cultural, donde las posturas se construyen estratégicamente en un complejo juego de espejos y artificios. Lo único que importa es un “relato” que, en el fondo, no significa nada en sí mismo salvo que esté reforzando una identidad o una trinchera. Y así, por ejemplo, cuando la derecha española y catalana discuten sobre toros no debaten sobre bienestar animal, sino sobre “España”. Un término que, dependiendo de la posición en esas trincheras, adquiere significados opuestos.
Y lo mismo sucede con la reducción de la jornada laboral. En su dimensión simbólica, esta medida ha dejado de ser una cuestión económica para transformarse en una discusión de barra de bar sobre el capitalismo. Porque ni siquiera se está hablando realmente de economía, ya que en el discurso actual y por una suerte de complejas peripecias históricas, “capitalismo” se ha cargado de significados ajenos tales como “familia”, “orden”, o “dios”. Significados, por cierto, que tampoco expresan lo que aparentan (y por eso, “defender a las familias” no tiene porqué querer decir precisamente eso, sino más bien “imponer la familia patriarcal tradicional”, por ejemplo). Es por eso que el ecologismo político hace muchos años que defendemos esta medida, no solo como una mejora de las concidiones laborales -marco en el que se mueve la izquierda tradicional- sino como una impugnación al productivismo y un alegato a la sociedad del buen vivir.
Pero es la economía, dejémonos de relato.
Dejemos por un momento el ruido de fondo de las trincheras de la guerra cultural, por favor, y hablemos de lo importante. Porque da igual en qué parte de la trinchera estés. Tanto tú como yo vivimos atrapados en un sistema que no deja respirar y carecer del tiempo para controlar nuestras vidas siempre es parte del pack. Salimos del trabajo y seguimos trabajando en las tareas domésticas y de cuidados, y este agotamiento nos roba cualquier posibilidad de cuestionarnos nuestras vidas. No somos ciudadanía sino consumidores, y en los escasos ratos libres que nos quedan, la respuesta automática es consumir: trabajo, luego consumo; consumo, luego existo.
Es una rueda que no se detiene, pero algo se ha roto. En los últimos 25 años, el mundo ha cambiado más de lo que queremos admitir. La gran fábula del crecimiento perpetuo, la idea de que el trabajo nos hace valiosos y de que el esfuerzo será siempre recompensado, ha dejado de funcionar. La productividad ya no aumenta al ritmo en que lo hizo en el siglo XX, los salarios no crecen al ritmo del precio de la vida y millones de personas sienten que, hagan lo que hagan, nunca tendrán un lugar digno en la sociedad.
Este colapso del mito del trabajo ha abierto un vacío peligroso. La extrema derecha ha sabido llenarlo con el miedo: el miedo al otro, el miedo a la escasez, el miedo a perder lo poco que tenemos. Cuando el sistema deja de ofrecer promesas de futuro, las sociedades se fragmentan, y la democracia se convierte en una disputa entre grupos que buscan asegurarse los recursos que quedan. Es un juego macabro de suma cero que beneficia a los autócratas y a quienes sueñan con sociedades excluyentes.
Por eso, aunque reducir la jornada laboral sí que puede hacernos más productivos, la solución no es una mayor productividad. De ahí que reducir la jornada laboral no trate de eso, sino de ganar tiempo para poder decidir sobre nuestras vidas. La ultraderecha se alimenta del miedo, de la tristeza y de la sensación de falta de control sobre nuestras vidas. Por eso debemos abandonar el mito del trabajo: no podemos seguir aferrándonos a la idea de que la solución es más crecimiento porque ya sabemos que eso no funciona. No es trabajar, sino vivir mejor, sólo eso que puede hacernos cambiar este estado mental, esta atomización, esta desconfianza en el otro. Y para eso es necesario centrarse en la redistribución, en la justicia ecosocial y, sobre todo, en la recuperación del tiempo como derecho básico.
Reducir la jornada laboral no va solo de “salir un ratito antes”. Va de reconocer que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que el sistema nos lo ha robado para mantenernos atrapados en un ciclo de producción y consumo que destruye tanto nuestras vidas como el planeta. Nos han dicho que trabajar menos reducirá la productividad, pero la realidad es que el trabajo en sí mismo está perdiendo su centralidad. La automatización, la digitalización y la crisis climática nos obligan a replantearnos qué significa realmente aportar valor a la sociedad.
El capital, por su parte, ha seguido multiplicándose sin generar valor real. Seguimos tratándolo como un bien escaso y meritocrático, cuando en realidad la especulación financiera y la acumulación de activos improductivos han creado un mundo en el que millones trabajan para sostener los privilegios de unos pocos. En lugar de recompensar la acumulación, debemos empezar a valorar y retribuir actividades esenciales para la sociedad, como el aprendizaje, la creatividad y los cuidados, que hasta ahora han sido despreciadas por no encajar en la lógica del beneficio inmediato.
Si no rompemos con este sistema, el futuro será una sociedad dividida entre una minoría de “extraordinarios” y una mayoría precarizada y resentida. Pero hay otra opción: un futuro donde el tiempo sea un derecho, donde el valor de las personas no dependa de su capacidad para producir, sino de su capacidad para vivir, explorar y contribuir a la comunidad de formas que hoy apenas imaginamos. Esto pasa por seguir reduciendo la jornada laboral a cuatro días e implantar una renta básica universal. Para vivir mejor y romper con ese cuento que nos repite que “vales lo que trabajas”.
La democracia del siglo XXI no puede sostenerse sobre la misma estructura moral que forjó la revolución industrial. Si queremos evitar que la política se convierta en una lucha de tribus por los restos de un sistema agotado, debemos construir un nuevo horizonte común. Reducir la jornada laboral es solo el primer paso, pero un paso imprescindible. Este hecho revolucionario es histórico y vamos a por más, porque sin tiempo no hay futuro y sin futuro no hay democracia. Y es que, respondiendo a una canción de Vetusta Morla: el viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero el nuevo ya se ha puesto los zapatos.