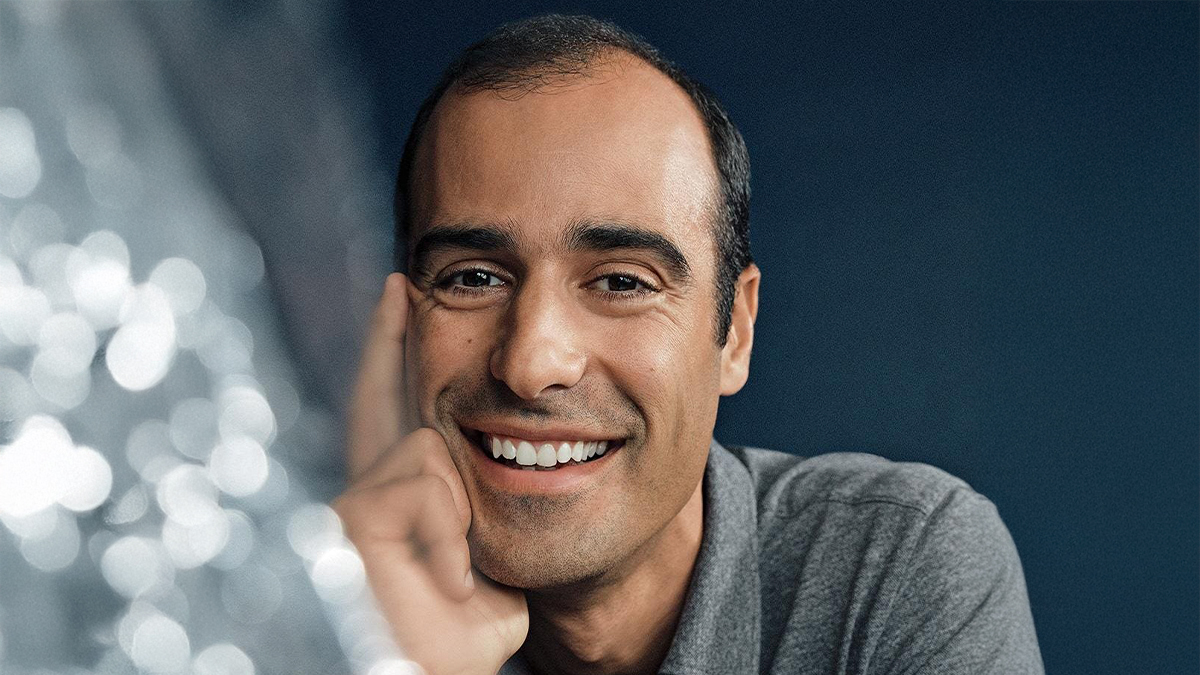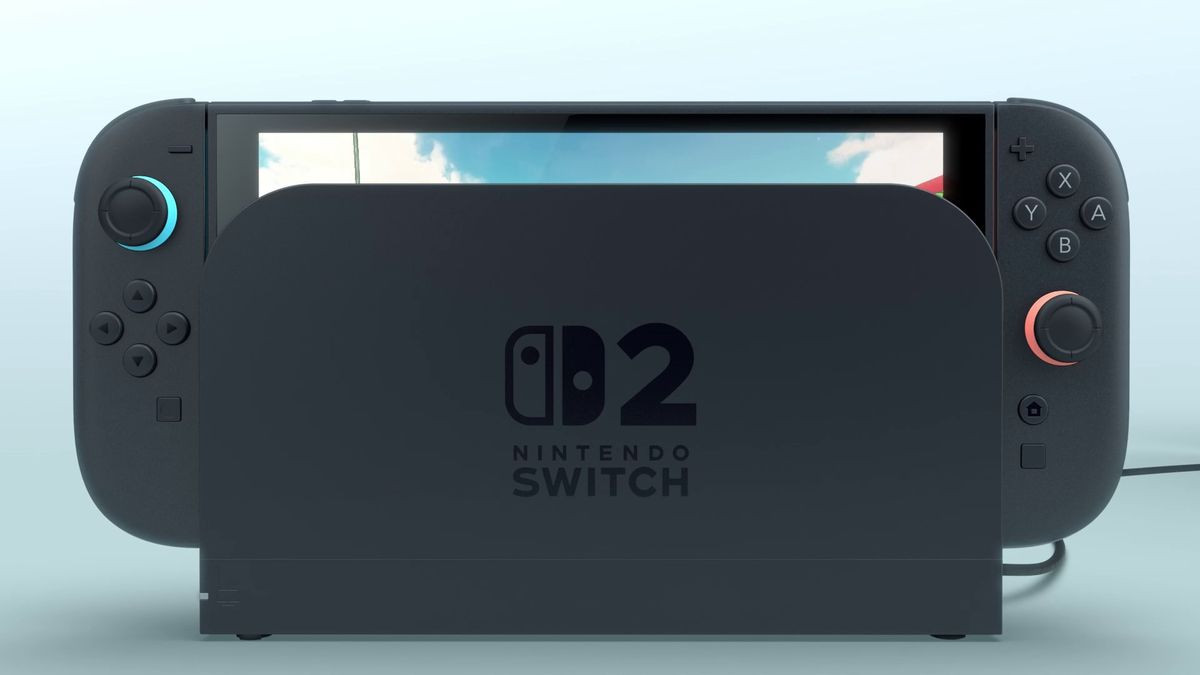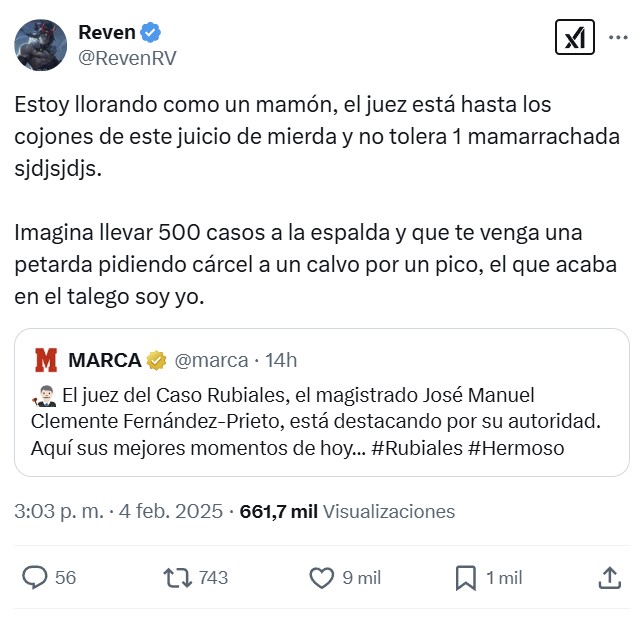Última luz de Gaia, el observatorio espacial europeo que nos ha descubierto los secretos de la Vía Láctea
El pasado 15 de enero realizó su última observación científica una de las misiones espaciales más importantes y que más ha transformado, y seguirá transformando, nuestra visión del Universo. Una […] La entrada Última luz de Gaia, el observatorio espacial europeo que nos ha descubierto los secretos de la Vía Láctea fue escrita en Eureka.

El pasado 15 de enero realizó su última observación científica una de las misiones espaciales más importantes y que más ha transformado, y seguirá transformando, nuestra visión del Universo. Una misión que, al mismo tiempo, sigue sin tener el crédito que se merece entre la opinión pública. Hablamos del observatorio espacial europeo Gaia. Situado en el punto de Lagrange L2 a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) terminaba su misión científica, tal y como estaba previsto, al agotarse las reservas de nitrógeno para los micropropulsores que controlan de forma exquisita la posición del observatorio. Cuando despegó el 19 de diciembre de 2013 desde la Guayana Francesa a bordo de un cohete Soyuz ST-B, Gaia tenía 60 kg de gas para alimentar ocho micropropulsores, cada uno con un empuje de un micronewton. Diez años y medio más tarde, el tanque de gas está casi vacío después de gastar unos doce gramos al día para mantener al satélite girando con una precisión apabullante. Tras 15 300 «piruetas», a Gaia le quedan unos 5 kg de gas.

No obstante, Gaia no ha sido apagado todavía. Hasta el 30 de enero realizará pruebas tecnológicas que permitirán calibrar mejor los datos obtenidos y seguirá enviando datos unos meses más. Su ocaso definitivo tendrá lugar en marzo o abril, cuando se decida «pasivizarlo», que es el eufemismo utilizado para no decir que se apaga para siempre una nave espacial. Eso sí, no sin antes dejar el observatorio en una «órbita de retiro» que no molesta a otros observatorios situados en L2. Resulta muy apropiado que apenas cinco días antes, el 10 de enero, Gaia obtuviese una imagen de 61 Cygni, que en 1838 se convirtió en la primera estrella que se pudo medir su paralaje, cortesía del astrónomo Friedrich Bessel. Esta medición fue un paso fundamental para calcular las distancias en nuestro vecindario cósmico y la verdadera escala del Universo. Precisamente, Gaia fue lanzado con el ambicioso objetivo de medir el paralaje de mil millones de estrellas de la Vía Láctea. Gaia debía continuar y llevar hasta límites insospechados el trabajo de Hiparcos, otra misión pionera de la ESA que midió el paralaje de miles de estrellas de nuestra Galaxia.

Y vaya si lo ha conseguido. Desde que comenzó las observaciones científicas el 24 de julio de 2014 hasta el 15 de enero de 2025, Gaia ha realizado 2,6 billones —con b— de observaciones astrométricas con CCD y ha enviado 142 terabytes de datos comprimidos a la Tierra. Todos estos datos se han acumulado en un total de 3827 días de observación. Los datos, una vez calibrados y reducidos, han ido saliendo en publicaciones cada vez más precisas y amplias. La última, Gaia DR3 (Data Release 3) fue en 2020, pero todavía se espera publicar Gaia DR4 en 2026 y Gaia DR5, la final, después de 2030. Gaia DR3 ya incluye la medición astrométrica de 1468 millones de estrellas y otras 33,8 millones de estrellas a las que se ha podido medir la velocidad radial relativa. Esta cantidad ingente de datos ha sido posible gracias a tres instrumentos: ASTRO (Astrometric instrument), para medir el paralaje y el movimiento propio de las estrellas —es decir, el movimiento proyectado en la bóveda celeste—, el espectrómetro RVS (Radial Velocity Spectrometer) para medir la velocidad de las estrellas por efecto Doppler hacia o desde Gaia, y el instrumento BP/RP, capaz de hacer fotometría de precisión en rojo y azul con el fin de determinar las principales características de una estrella.


Los datos de estos tres instrumentos han permitido reconstruir los movimientos, distancias y posiciones de una gran parte de las estrellas de la Vía Láctea. Se han publicado más de 13 000 papers científicos basados en Gaia, una cifra alucinante. Entre numerosos descubrimientos, Gaia ha demostrado que la distorsión del disco de nuestra galaxia espiral está probablemente causada por la colisión con la Galaxia Enana Elíptica de Sagitario. De hecho, Gaia ha podido reconstruir la evolución y formación de la Vía Láctea a través de las colisiones con otras galaxias más pequeñas. Por ejemplo, hace entre 8 y 11 mil millones de años nuestra Galaxia se fusionó con la denominada galaxia GSE o Gaia-Salchicha-Encélado (Gaia-Sausage-Enceladus), aumentando el tamaño de la Vía Láctea con unos 50 mil millones de estrellas adicionales, ocho cúmulos globulares más y una cantidad ingente de gas, polvo y materia oscura. Hace entre 8 mil y 10 mil millones de años tuvo lugar otra colisión con la galaxia Pontus que sumó otros siete cúmulos globulares. Y hace «solo» 2700 millones de años se produjo la fusión VRM (Virgo Radial Merger) con otra galaxia enana.


Pero Gaia también ha observado más de 150 000 asteroides del Sistema Solar con una precisión que permitirá detectar posibles lunas alrededor de cientos de ellos y ha creado un mapa en tres dimensiones de 1,3 millones de cuásares. También ha descubierto los agujeros negros más cercanos, Gaia BH1, BH2 y BH3, a 1560, 3800 y 1926 años luz, respectivamente. Estos agujeros negros son realmente negros, pues se han detectado gracias a que Gaia ha podido medir por astrometría el movimiento de una estrella que gira a su alrededor. Al observarse en otras longitudes de onda como rayos X o radio, estos agujeros negros no emiten prácticamente, lo que significa que no tienen un disco de acreción importante a su alrededor (además, en el caso de Gaia BH3, estamos ante un agujero negro estelar de masa elevada, con 33 masas solares).



Los datos de Gaia se seguirán analizando durante los próximos años, permitiendo nuevos descubrimientos —por ejemplo, se cree que en los datos astrométricos de Gaia hay más de diez mil exoplanetas esperando ser detectados— que revolucionarán nuestro conocimiento de la Vía Láctea y, por extensión, el Universo. Puede que Gaia ya no observe nunca más el cielo, pero su legado seguirá entre nosotros durante décadas. Desde aquí, solo nos queda agradecer a los miles de personas que, con su esfuerzo y dedicación, han hecho posible una misión tan fabulosa.

La entrada Última luz de Gaia, el observatorio espacial europeo que nos ha descubierto los secretos de la Vía Láctea fue escrita en Eureka.