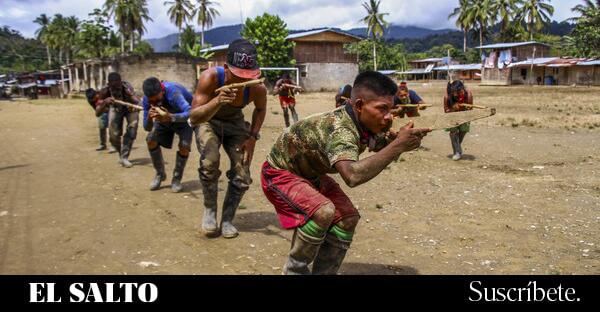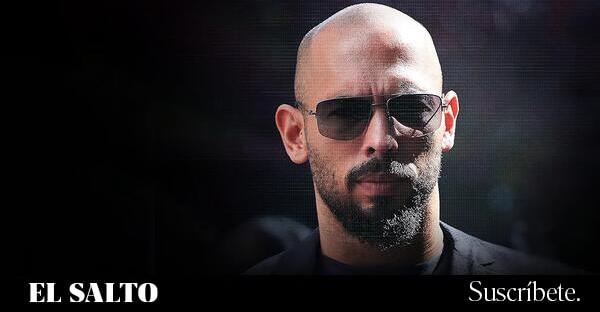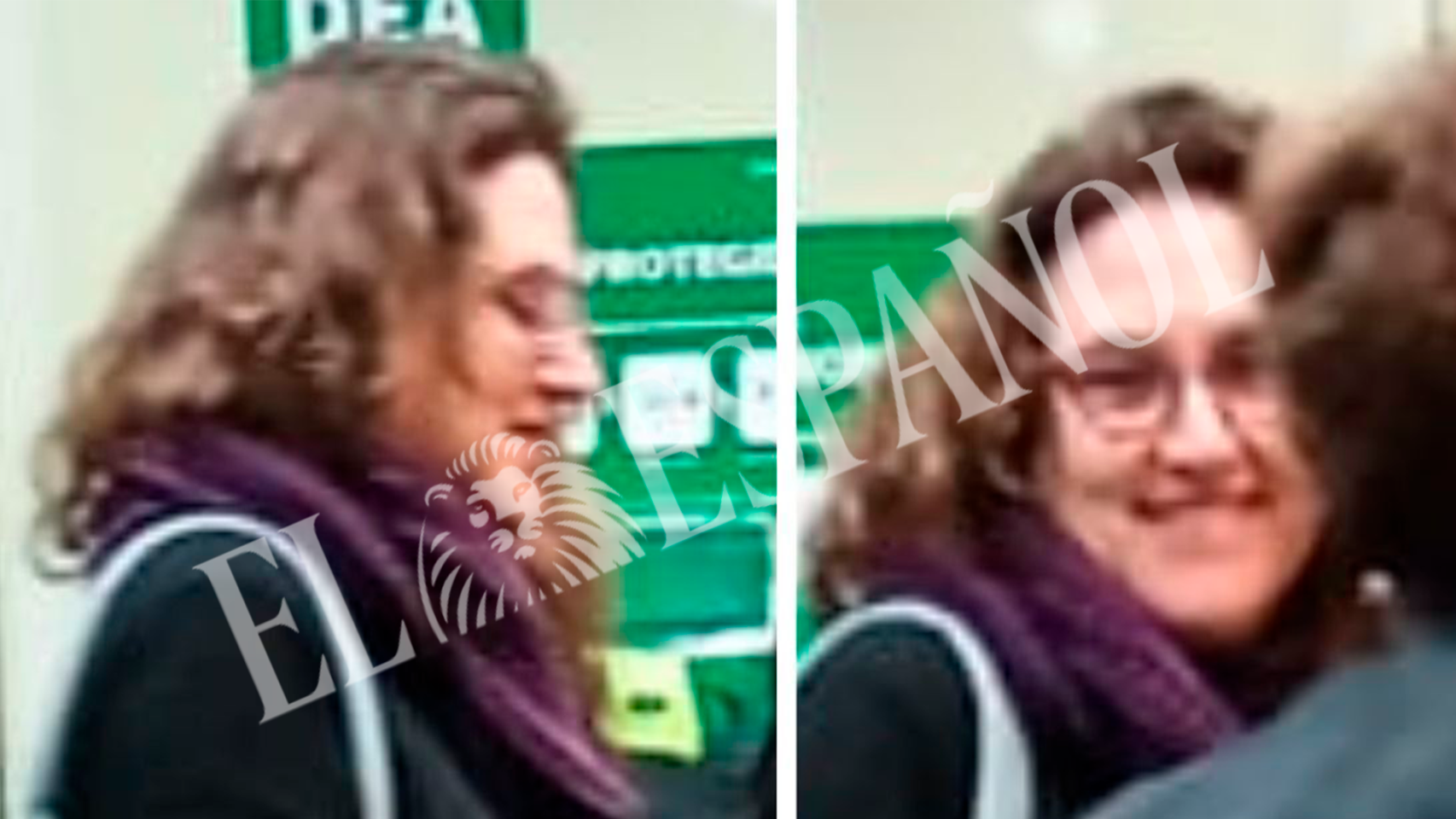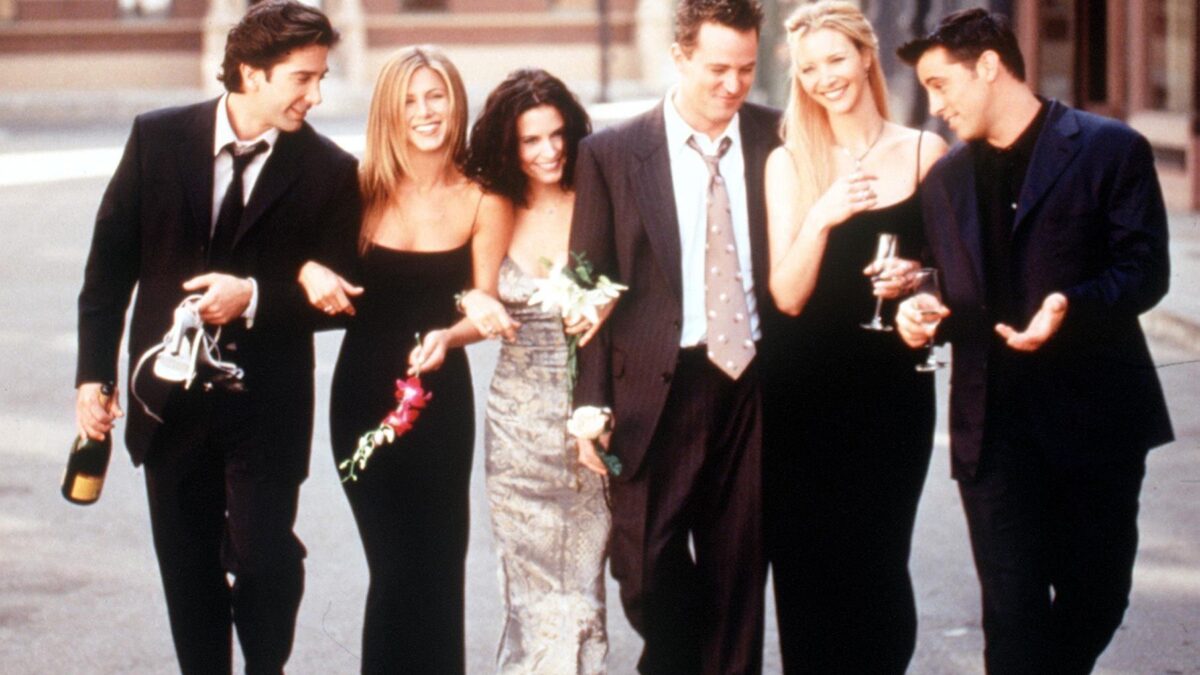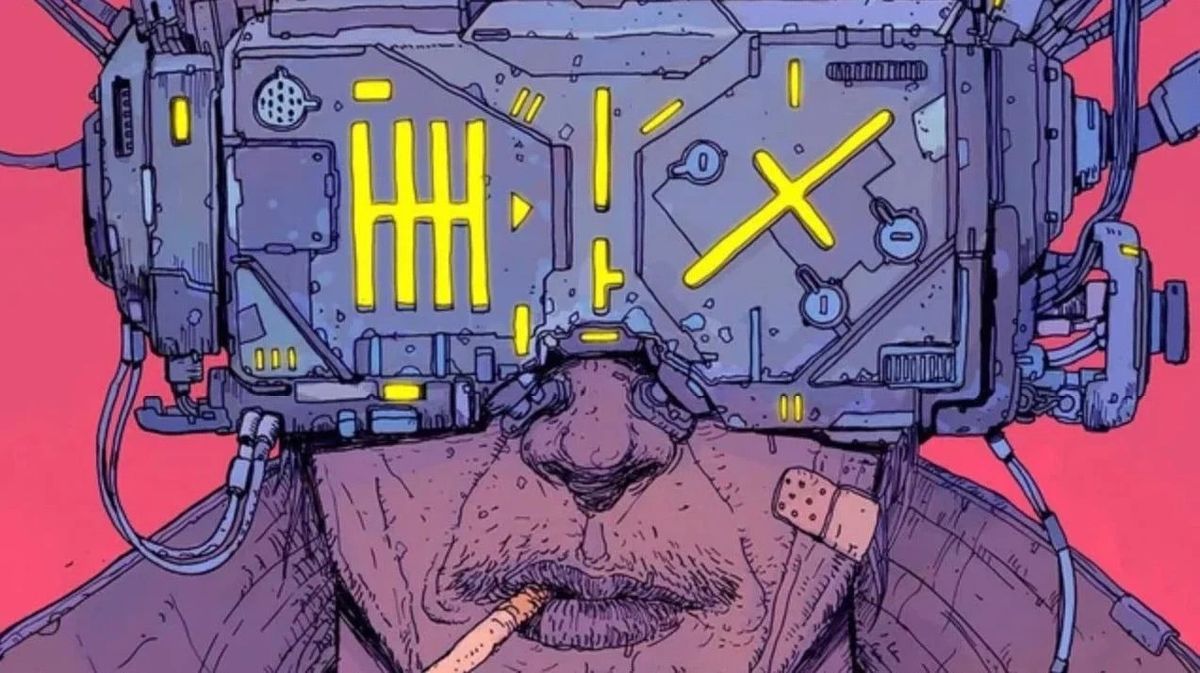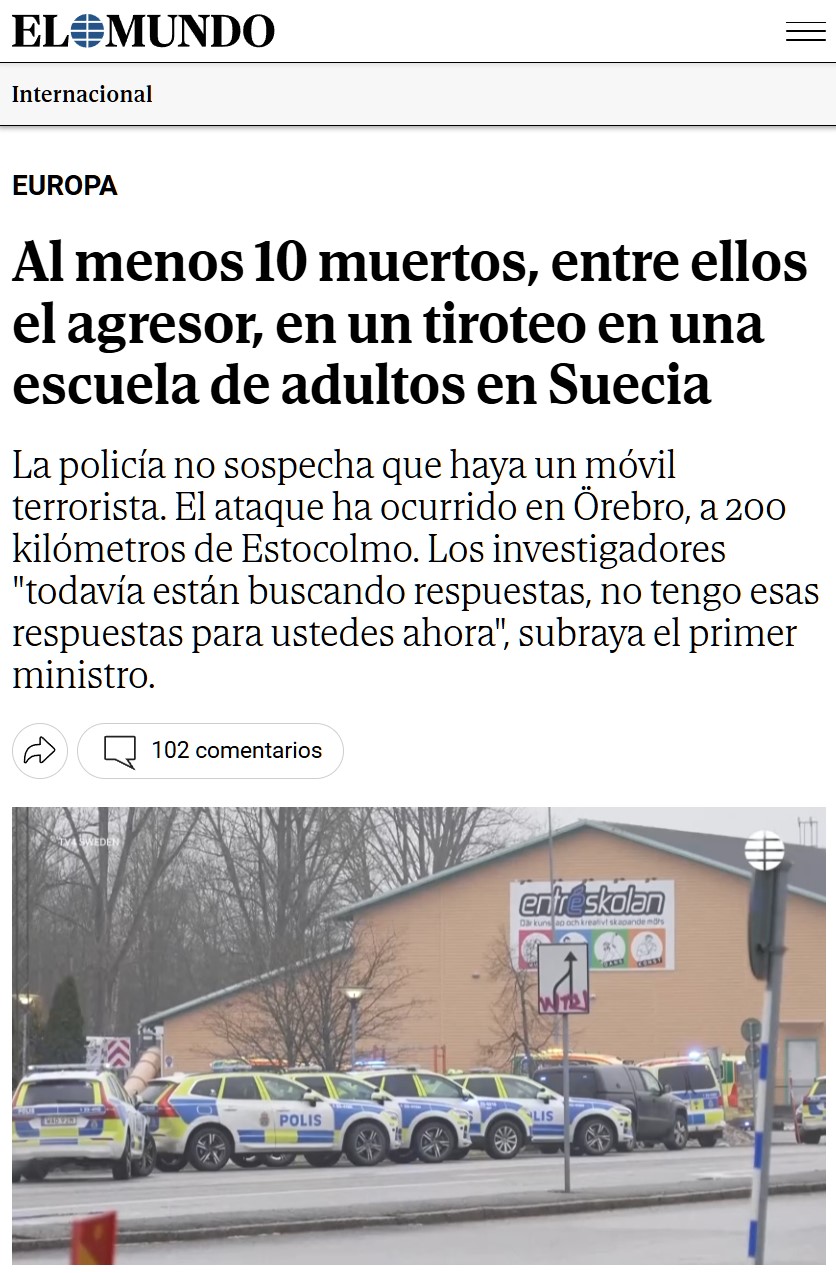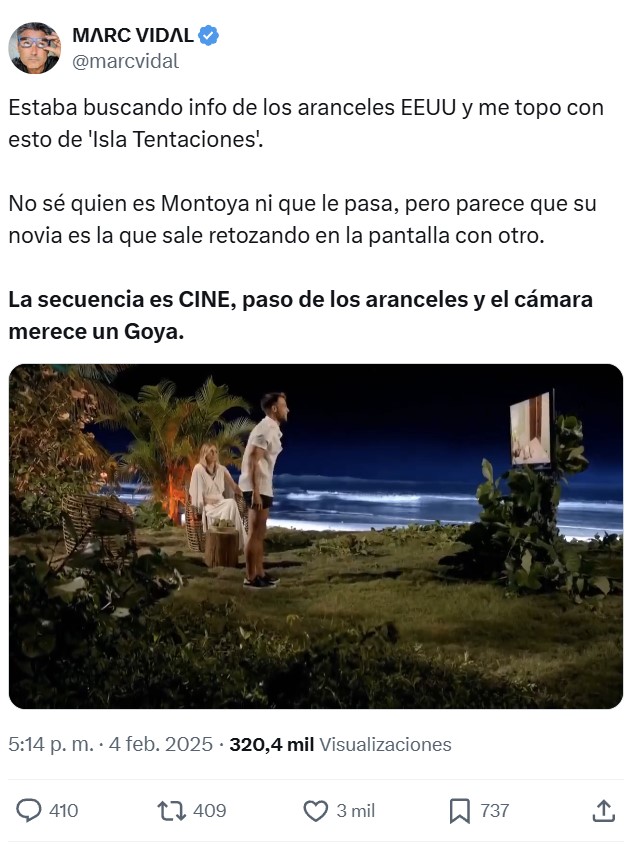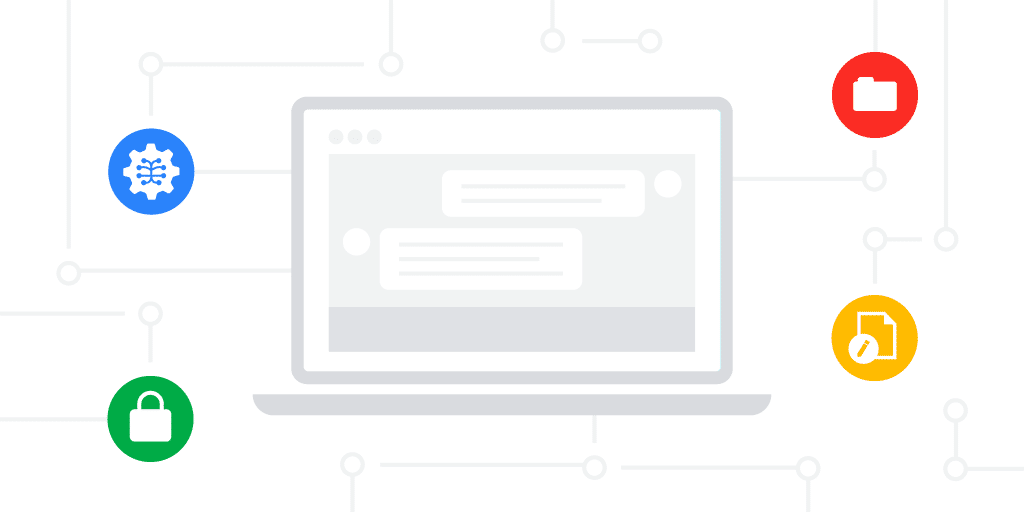Esther Lederberg y el mapa de terciopelo
Porque los primeros avances genéticos los hicimos los microbiólogos, estudiando los seres más sencillos en apariencia: las bacterias y los virus. En 2022 hubiera cumplido cien años. No espero que nadie me recuerde, pero Lederberg, Beadle y Tatum, los tres, con su Premio Nobel, serán tan desconocidos como yo. Apenas quedará de ellos unas palabras grabadas... Leer más La entrada Esther Lederberg y el mapa de terciopelo aparece primero en Zenda.

En tu siglo, el XXI, se ha conseguido clonar a un ser vivo, saber cómo se transmiten los caracteres hereditarios e incluso hacer manipulaciones genéticas. Pues bien, una parte de esos progresos me los deben a mí.
En 2022 hubiera cumplido cien años. No espero que nadie me recuerde, pero Lederberg, Beadle y Tatum, los tres, con su Premio Nobel, serán tan desconocidos como yo. Apenas quedará de ellos unas palabras grabadas en la entrada de una universidad, unos nombres ignorados por los alumnos cuando atraviesen sus puertas.
Pero me alegra que tú, vieja microbióloga, quieras apartarme de la sombra del microscopio donde la Historia me situó y transmitas no solo mis logros, sino el relato del pulso que, como otras colegas, tuve que mantener contra el sistema atávico y obsoleto que nos condenó a permanecer atrapadas, bajo el techo de cristal con el que tropezamos todas las mujeres que nos hemos dedicado a la ciencia. ¿Sabes? Yo colaboré con Lederberg, que fue mi esposo, y con Beadle y Tatum. Dejando a un lado la modestia te confesaré que ninguno de los tres hubiera conseguido el ansiado premio Nobel sin mí.
Y ahora sumérgete en mis recuerdos y déjame que te cuente mi historia con humor, aunque ese humor sea negro.
Lo de estudiar Bioquímica ya llamó la atención a finales de los años 30 del siglo XX; una señorita, más allá de su posición social, tenía que estudiar francés o filología o, en el colmo de la intrepidez, botánica. Estudiar ciencias era, según los popes de la época, algo del todo inconveniente. Pero yo… fui el verso suelto que se graduó en esa materia. Era una buena base para comenzar a investigar el tema más apasionante de la ciencia: la genética.
Y ahí, estudiando genética, descubrí el Poder. Sí, el auténtico Poder de la Naturaleza: El ADN y el ARN, los ácidos nucleicos. Verás, a mí me hacen mucha gracia las personas que piensan en terremotos, volcanes o tsunamis como las grandes fuerzas naturales. Puede que estos fenómenos sean devastadores, abrumadores; llegan y transforman todo lo que había… pero pasan. El ADN es lo que queda. La fuerza invisible que ata la vida.
La mía se ha pasado entre esos trocitos de ADN o de ARN que son los virus. Y fui yo quien descubrió su ciclo más curioso e inteligente: la lisogenia.
Lo primero que se piensa es que el virus mata a la célula que invade. Y habitualmente es así. El usurpador penetra y esclaviza a los mecanismos celulares de supervivencia que son utilizados para que se formen cientos, miles de virus que harán estallar la célula. Una insensatez. Sí, se extiende, pero acaba por destruir lo que lo protegía.
Yo trabajaba, en mi tesis, con un virus, el fago λ, que infectaba a una bacteria, una amiga nuestra llamada E. coli, un bichito muy popular que vive con nosotros desde siempre.
Este fago λ solo hace daño a la bacteria, no es patógeno para el humano y por ello se podía manipular con tranquilidad.
Bien, pues yo me di cuenta de que el virus no destruía al bacilo, o al menos no siempre. Ese trocito de ADN viral se colaba en el cromosoma de la bacteria y se quedaba ahí, quietecito, sin moverse. ¿Que el microbio se multiplicaba? Pues el fago también lo hacía, como si fuera una parte de la propia bacteria. Y así, resguardado, podía pasar mucho tiempo. Era un buen negocio para ambos: la bacteria no moría y el fago guardaba todo su potencial. Tenía casa y comida gratis. Pero siempre seguía siendo él, un virus agazapado. Se llamó ciclo lisogénico.
Si no fueras microbióloga te preguntarías para qué diablos necesito saber si el virus está ahí, escondiendo sus genes entre los otros muchos que tiene la bacteria. Pero tú, vieja colega, sabes lo importante que es. Algunas bacterias causan enfermedad en el ser humano solo si tiene un fago lisogénico (es el caso del bacilo que causa la difteria), pero también en las células humanas puede ocurrir lo mismo, y virus como el herpes pueden quedarse, a la chita callando, esperando su oportunidad: una inmunodeficiencia. Y entonces… arrasa como lo que es: la Fuerza de la Naturaleza.
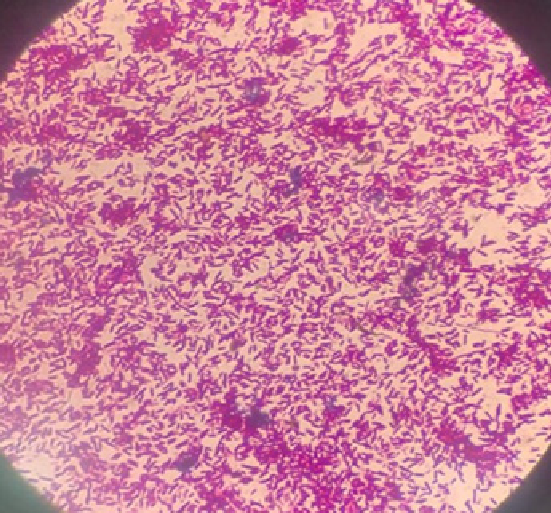
Bacteria E. coli
¿Y esto era para siempre? Claro que no, el ADN es lo que queda y lo que cambia perpetuamente, por eso es poderoso. Cuando la bacteria tenía un problema, le faltaban nutrientes o había cambios bruscos de temperatura, el virus abandonaba su puesto en el cromosoma bacteriano y se convertía en el enemigo. La bacteria estaba perdida. El virus la destruía. Era el ciclo habitual, el ciclo lítico.
Convendrás conmigo que fue una tesis doctoral muy bien aprovechada.
Este descubrimiento de los dos ciclos de los virus es casi la única publicación que hice sola. El resto las haría con Joshua y él siempre ponía su nombre delante del mío. En aquel momento no me importaba.
—Siempre hay varios colaboradores en una investigación —decía yo con una ingenuidad de la que ahora me arrepiento—.
Sí, sí, ahora llegamos al mapa de terciopelo, no seas impaciente.
Las bacterias tienen la inmensa suerte de multiplicarse por millones en 24 horas. Una célula bacteriana sólo se ve al microscopio pero, al reproducirse, forman unos acúmulos en el agar (ese que descubrió Fanny Hesse, otra gran olvidada) y lo que vemos a simple vista es como una gotita en el medio que proviene de una única bacteria.
Aprovechando esta característica, si teníamos una placa con un montón de “gotitas” de distintos gérmenes, era bueno saber cómo reaccionaba a diversas sustancias cada una de ellas
Te lo explicaré como si fuera un problema de matemáticas:
Queríamos pasar todas las colonias de la que llamaremos placa A a otra placa, B, que contuviera, por ejemplo, un antibiótico. Había que obtener una copia idéntica, es decir conseguir que el lugar de las colonias de la placa B fuera exacto al mapa original. ¿Cómo hacerlo?
Si teníamos cuatro colonias no era problema: se pinchaba una por una y la colocabas en la placa replicada; a mí me enseñaron a hacerlo con palillos estériles. Pero si la placa estaba a rebosar la cosa se complicaba, porque lo interesante es que cada colonia tuviera su réplica exacta en el lugar preciso de la placa duplicada.
Hacerlo manualmente era una locura y la posibilidad de error era altísima. Imagina noventa gotitas tomadas de una en una con un palillo y depositadas en el lugar exacto en la placa B. Y claro, también había placa C, D, y así todas las letras que quieras del alfabeto. Cada una de ellas con una característica distinta. Era imposible.
Quisieron emplear papel, pero no todas las colonias se adherían a este material por igual. Fracasó.
También se utilizaron cepillos de cerdas de metal, pero tampoco tuvo éxito.
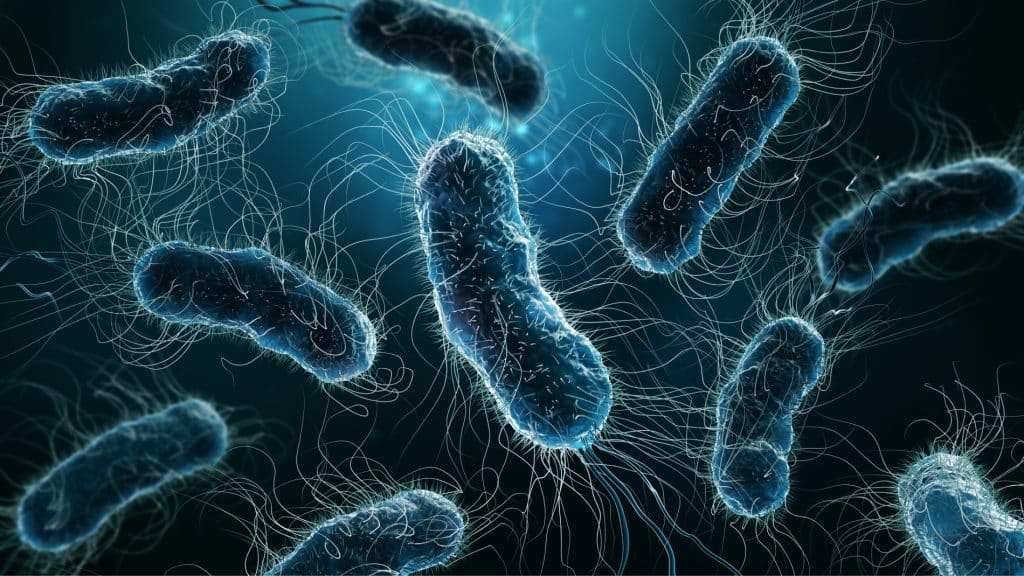
Bacteria Escherichia Coli
Había que encontrar un dispositivo que en lugar de una aguja de inoculación constara de muchas puntas en una matriz fija. Como el tampón que impregnas de tinta para sellar varios documentos.
Hasta entonces, copiar el mapa de una placa a otra era como transcribir a mano un códice medieval.
Y yo… inventé la imprenta microbiológica.
Que mi familia fuera experta en el mundo textil me ayudó, claro. Pero la idea fue mía y sólo mía.
Imagíname recorriendo tiendas y almacenes de tela y pidiendo… cuadrados de doce centímetros de diversos tejidos. Y al final encontré una tela de seda, velluda y tupida, es decir: ¡el terciopelo!
El resto lo puedes imaginar: cortamos el terciopelo en cuadrados, los esterilizamos y los colocamos sobre soportes cilíndricos sujetos por un aro. Las vellosidades de la superficie del terciopelo atrapaban las bacterias de la placa maestra y el terciopelo, así mapeado, era el patrón que transfería los bacilos a todas las placas posteriores.
A partir de la publicación de mi artículo, que naturalmente se atribuyó Joshua a sí mismo, la mayoría de las características de las bacterias se estudiaban con mi mapa de terciopelo. Y fue clave en el descubrimiento de la transferencia de fagos y ADN de unas bacterias a otras.
Y eso me lleva al factor F o factor de Fertilidad. Porque sí, también descubrí el sistema que utilizaba mi amigo E. coli para compartir genes con otros colegas. Verás, los humanos transmitimos la herencia a nuestros hijos, a la siguiente generación, es decir, solo hacemos transferencia vertical de genes. Pero mi E. coli hacía transferencia horizontal: es decir, era capaz de entregar parte de su material genético a otras bacterias de la misma generación, pero solo si tenía esa porción de ADN, un plásmido, que le permitía generar un pelo que, a modo de puente, permitía que se transmitieran genes que codificaban algunas cualidades tan interesantes para la supervivencia como la resistencia a los antibióticos.
Y los varones que me rodeaban descubrieron el inmenso poder del ADN. Joshua y Tatum comenzaron a experimentar sobre esa transferencia de genes. Fue un éxito. Y yo estaba allí, participando en todos los experimentos que se llevaban a cabo, diseñándolos como una de las mentes pensantes del equipo… pero mi nombre dejó de aparecer. Fui relegada a la sombra del microscopio. Y mi bata de laboratorio se cambió por un estúpido vestido de fiesta. La doctora Lederberg se convirtió en la señora del doctor Lederberg, un flamante premio Nobel.
Y volvimos a Estados Unidos, mi marido como catedrático de Genética de la Universidad de Stanford. Yo, como profesora asociada en un contrato precario, poco más que una becaria.

Esther y Joshua Lederberg
No, claro que no me conformé, y durante años emprendí una batalla para tener el reconocimiento académico que correspondía a mi cualificación y a mi currículo. Que una universidad en pleno siglo XX me postergara de esta manera manifiesta demostraba que incluso las instituciones que deberían ser regidas por el talento tenían los prejuicios de una sociedad patriarcal y misógina.
Además, la propia política de Stanford no me ayudó. En 1974, un cambio me hizo pasar de “científico senior” a ser “profesora adjunta“, una posición más desfavorable en algunos aspectos. No solo no se me reconocía, sino que se me relegaba más aún.
Hubo voces, ninguna la de mi marido, del cual tuve el gusto de divorciarme, que reclamaron que la promoción de las mujeres científicas fuera igual a la de los varones.
Tardé dieciséis años en conseguir un puesto acorde a mis méritos y preparación: Fui nombrada conservadora de la colección de plásmidos de la universidad. Dos años más tarde me convertí en directora del Stanford’s Plasmid Reference Centre.
A pesar de todos los obstáculos conseguí ser árbitro mundial para nombrar y clasificar el ADN plasmídico y sus genes, conocer sus propiedades y hacer avanzar a la ingeniería genética.
Y al final, mi vida está reflejada, como una vieja obra de teatro, en un blog. Un hombre, mi segundo esposo, rescató mi recuerdo y mi historia se lee con el sonido de fondo de la música barroca que tanto disfruté.
Solo espero de ti que me des a conocer en estas líneas y que me consideres tu vanguardia, tu precursora. Una mujer a la que convirtieron en invisible atrapándola en la sombra del microscopio.
La entrada Esther Lederberg y el mapa de terciopelo aparece primero en Zenda.