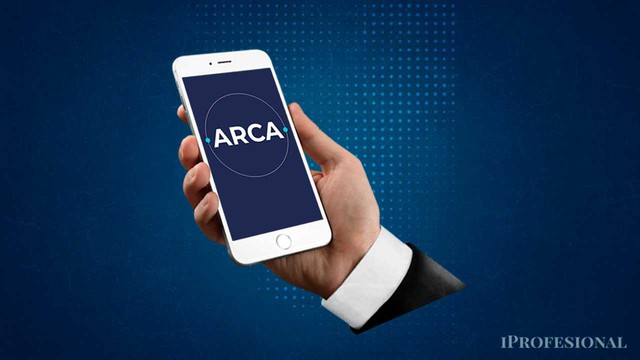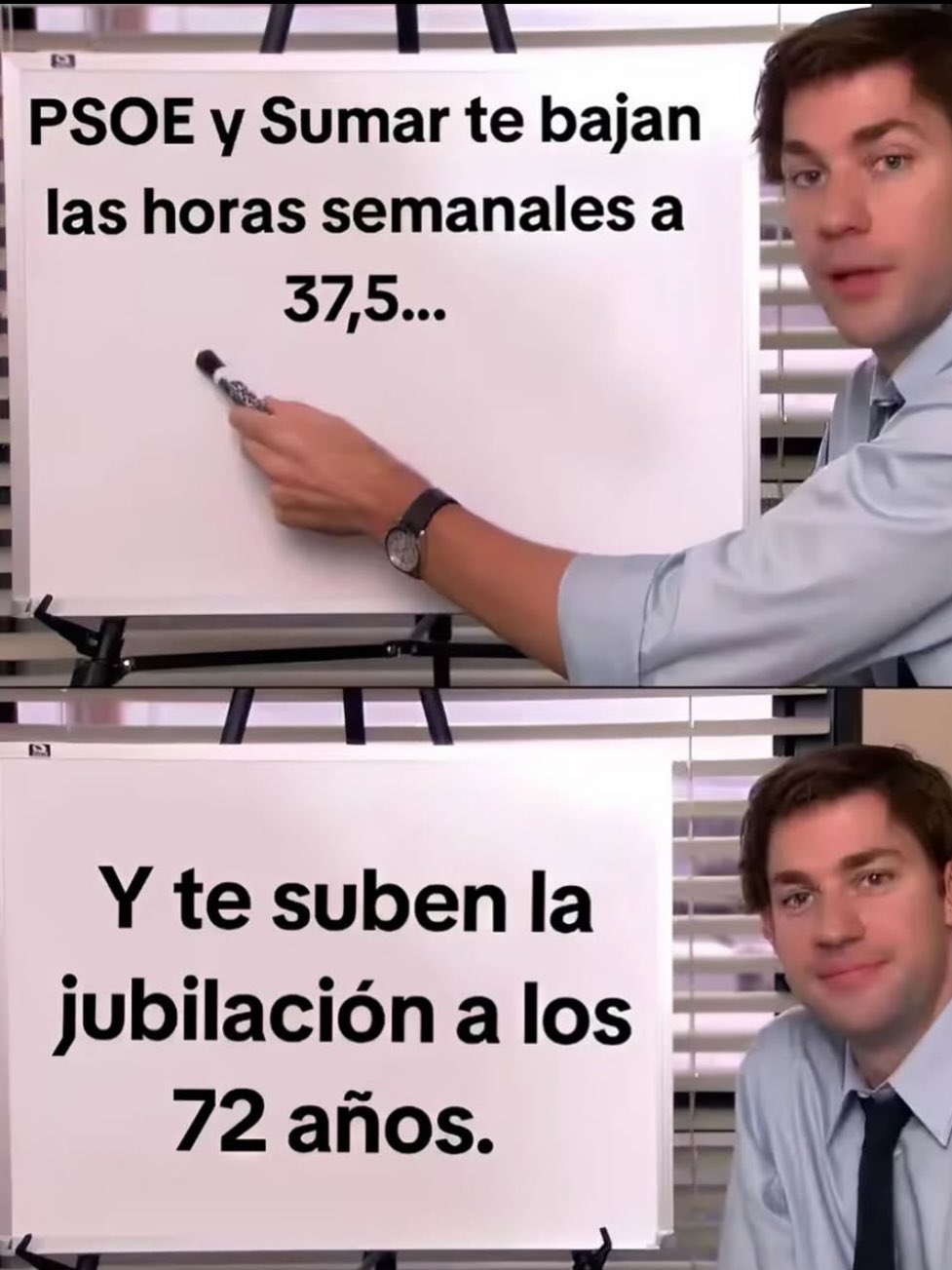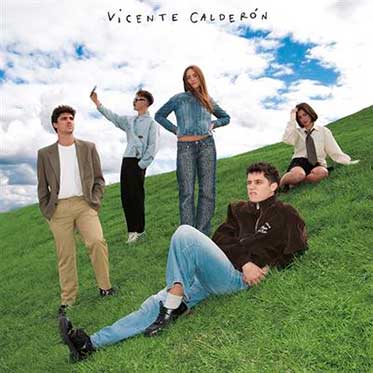China ha puesto fecha a la mayor obra de ingeniería proyectada a 36.000 km de la Tierra: su estación solar espacial
Todavía estamos lejos de construir una esfera de Dyson, pero China parece dispuesta a materializar la primera gran estación de energía solar en órbita con la Tierra, una versión más sencilla del concepto que, aun así, los científicos de la NASA descartaron en los años 70-80 por resultar económicamente inviable. Los tiempos han cambiado y el mundo se encuentra en plena transición energética hacia fuentes renovables. China, que no tiene pudor a la hora de copiar avances de otras naciones, siempre que sirvan a sus propósitos, trabaja al mismo tiempo en su propia Starship: un cohete gigante totalmente reutilizable llamado CZ-9. Uniendo puntos, la Academia China de Ingeniería (CAE) quiere aprovechar el futuro cohete para instalar una enorme central solar en el espacio, a 36.000 km sobre la Tierra. En Xataka La NASA ha hecho los cálculos: China puede ralentizar la rotación de la Tierra con un llenado de las Tres Gargantas Hace 10 años, cuando China anunció que investigaría las estaciones de energía solar espacial, a todo el mundo le pareció que sería un estudio teórico o una prueba de concepto más, como las que siguen desarrollando a día de hoy en la NASA, la agencia japonesa JAXA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin embargo, los funcionarios chinos han puesto una ambiciosa hoja de ruta sobre la mesa que ha pillado al resto de países totalmente desprevenidos. El primer prototipo de la central espacial china, de 500 kW de potencia, se espera para 2030. Una versión plenamente operativa de 20 MW estaría lista en 2035. Mientras que la estación en su forma final, de 2 GW, está prevista para 2050. No es poca cosa para una tecnología que nunca se ha implementado, y mucho menos a gran escala. Requerirá, presumiblemente, cientos de lanzamientos y el ensamblaje de miles de paneles solares en órbita geoestacionaria, a 36.000 km de altitud, donde la rentabilidad de lanzar toneladas y toneladas de carga dependerá de que el cohete CZ-9 sea plenamente reutilizable, como prometen los chinos. A Long Lehao, científico de cohetes en la CAE, no le faltaron símiles para justificar este enorme despliegue de medios. "Es un proyecto tan importante como trasladar la presa de las Tres Gargantas a una órbita geoestacionaria", dijo durante una conferencia en la Academia China de Ciencias (CAS). Por supuesto, antes tendrán que poner en órbita pequeños demostradores de lo que acabará siendo la estación solar espacial. China ya ha hecho pruebas desde globos aerostáticos, y está construyendo una estación receptora en Chongqing. Para 2026, la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) planea desplegar sus primeros paneles solares de 10 kW en el espacio con el objetivo de demostrar la transmisión inalámbrica de energía. Espera conseguir transmitir hasta 1 kW mediante láser y hasta 4 kW mediante microondas, tanto a la estación receptora en la Tierra como a un satélite cercano, lo que deja entrever un futuro en el que las constelaciones de satélite podrían combinarse con la estación solar. Cómo funcionará la estación solar que China planea instalar en el espacio Poco se sabe a nivel técnico de cómo será la primera granja de paneles solares que China planea desplegar en órbita geoestacionaria, puesto que ningún proyecto ha sido seleccionado oficialmente. Pero Eureka enumera tres conceptos, salidos de diferentes laboratorios chinos, que tienen bastantes papeletas: En 2014, la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) propuso una estación de 11,8 km de largo con una antena de transmisión circular de 1 km de diámetro; en 2021, el concepto fue actualizado con un diseño modular, más fácil de ensamblar, pero con la desventaja de un haz rectangular Ese mismo año, la Universidad Xidian publicó un estudio sobre una estación esférica con un diámetro de 8 a 10 km y un sistema que aprovecharía paneles semirreflectantes para concentrar la luz en las células fotovoltaicas internas En 2016, la Universidad Aeroespacial de Shenyang propuso un concepto similar que, en vez de un diseño esférico, tiene un diseño cilíndrico que refracta la luz solar hacia los paneles fotovoltaicos internos, un diseño que simplifica el seguimiento del Sol Lo que tienen en común estos conceptos es que rotan como los girasoles para apuntar siempre hacia el Sol, por lo que sus enormes paneles solares captan un flujo inagotable de energía solar que luego transmiten a la Tierra. ¿Cómo la transmiten? Concentrando un haz láser o de microondas hacia grandes antenas en estaciones receptoras en la Tierra, donde se convierte de nuevo en electricidad para almacenar en baterías o verter en la red eléctrica. La transferencia inalámbrica aprovecha un fenómeno físico conocido como interferencia o superposición de ondas. Se suele explicar visualizando un estanque en el que sumerges las dos manos para formar ondas que se propagan al mismo tiempo. Hay zonas en las que las ondas son más fuertes porque


Todavía estamos lejos de construir una esfera de Dyson, pero China parece dispuesta a materializar la primera gran estación de energía solar en órbita con la Tierra, una versión más sencilla del concepto que, aun así, los científicos de la NASA descartaron en los años 70-80 por resultar económicamente inviable.
Los tiempos han cambiado y el mundo se encuentra en plena transición energética hacia fuentes renovables. China, que no tiene pudor a la hora de copiar avances de otras naciones, siempre que sirvan a sus propósitos, trabaja al mismo tiempo en su propia Starship: un cohete gigante totalmente reutilizable llamado CZ-9. Uniendo puntos, la Academia China de Ingeniería (CAE) quiere aprovechar el futuro cohete para instalar una enorme central solar en el espacio, a 36.000 km sobre la Tierra.
Hace 10 años, cuando China anunció que investigaría las estaciones de energía solar espacial, a todo el mundo le pareció que sería un estudio teórico o una prueba de concepto más, como las que siguen desarrollando a día de hoy en la NASA, la agencia japonesa JAXA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Sin embargo, los funcionarios chinos han puesto una ambiciosa hoja de ruta sobre la mesa que ha pillado al resto de países totalmente desprevenidos.
El primer prototipo de la central espacial china, de 500 kW de potencia, se espera para 2030. Una versión plenamente operativa de 20 MW estaría lista en 2035. Mientras que la estación en su forma final, de 2 GW, está prevista para 2050.
No es poca cosa para una tecnología que nunca se ha implementado, y mucho menos a gran escala. Requerirá, presumiblemente, cientos de lanzamientos y el ensamblaje de miles de paneles solares en órbita geoestacionaria, a 36.000 km de altitud, donde la rentabilidad de lanzar toneladas y toneladas de carga dependerá de que el cohete CZ-9 sea plenamente reutilizable, como prometen los chinos.
A Long Lehao, científico de cohetes en la CAE, no le faltaron símiles para justificar este enorme despliegue de medios. "Es un proyecto tan importante como trasladar la presa de las Tres Gargantas a una órbita geoestacionaria", dijo durante una conferencia en la Academia China de Ciencias (CAS).
Por supuesto, antes tendrán que poner en órbita pequeños demostradores de lo que acabará siendo la estación solar espacial. China ya ha hecho pruebas desde globos aerostáticos, y está construyendo una estación receptora en Chongqing.
Para 2026, la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) planea desplegar sus primeros paneles solares de 10 kW en el espacio con el objetivo de demostrar la transmisión inalámbrica de energía. Espera conseguir transmitir hasta 1 kW mediante láser y hasta 4 kW mediante microondas, tanto a la estación receptora en la Tierra como a un satélite cercano, lo que deja entrever un futuro en el que las constelaciones de satélite podrían combinarse con la estación solar.
Cómo funcionará la estación solar que China planea instalar en el espacio
Poco se sabe a nivel técnico de cómo será la primera granja de paneles solares que China planea desplegar en órbita geoestacionaria, puesto que ningún proyecto ha sido seleccionado oficialmente. Pero Eureka enumera tres conceptos, salidos de diferentes laboratorios chinos, que tienen bastantes papeletas:
- En 2014, la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) propuso una estación de 11,8 km de largo con una antena de transmisión circular de 1 km de diámetro; en 2021, el concepto fue actualizado con un diseño modular, más fácil de ensamblar, pero con la desventaja de un haz rectangular
- Ese mismo año, la Universidad Xidian publicó un estudio sobre una estación esférica con un diámetro de 8 a 10 km y un sistema que aprovecharía paneles semirreflectantes para concentrar la luz en las células fotovoltaicas internas
- En 2016, la Universidad Aeroespacial de Shenyang propuso un concepto similar que, en vez de un diseño esférico, tiene un diseño cilíndrico que refracta la luz solar hacia los paneles fotovoltaicos internos, un diseño que simplifica el seguimiento del Sol
Lo que tienen en común estos conceptos es que rotan como los girasoles para apuntar siempre hacia el Sol, por lo que sus enormes paneles solares captan un flujo inagotable de energía solar que luego transmiten a la Tierra. ¿Cómo la transmiten? Concentrando un haz láser o de microondas hacia grandes antenas en estaciones receptoras en la Tierra, donde se convierte de nuevo en electricidad para almacenar en baterías o verter en la red eléctrica.
La transferencia inalámbrica aprovecha un fenómeno físico conocido como interferencia o superposición de ondas. Se suele explicar visualizando un estanque en el que sumerges las dos manos para formar ondas que se propagan al mismo tiempo. Hay zonas en las que las ondas son más fuertes porque avanzan juntas (se suman en fase) y otras en las que se cancelan mutuamente (están fuera de fase).
Cuando las ondas trabajan juntas, la energía no se pierde, sino que se concentra en una dirección específica. Si hay varias fuentes funcionando de forma coordinada (todas emitiendo al mismo tiempo, en la misma fase) se puede dirigir la energía en una sola dirección. Pero si cada fuente funciona un poco antes o un poco después que las demás, se puede controlar la dirección del haz.
Como una lupa que concentra la luz en un punto, es posible ajustar la sincronización de estas fuentes para enfocar la energía en un área más pequeña que la original (como la antena en la superficie de la Tierra). Esta corrección se puede realizar en la escala de nanosegundos de la electrónica, lo que permite manejar muy rápidamente la dirección de la energía o asignarla a diferentes ubicaciones (diferentes antenas).
En órbita geoestacionaria, los paneles solares pueden ser funcionar todo el tiempo y con eficiencias de conversión superiores a las que logran los paneles a este lado de la atmósfera, de ahí la ventaja de una estación fotovoltaica en el espacio. Sin embargo, la complejidad de su despliegue y las dudas sobre la seguridad y eficiencia de la transmisión inalámbrica hacen que toda esta tecnología siga sin probarse desde que se empezó a estudiar en los 70 y 80.
China aspira a liderar la nueva carrera de la energía solar espacial, como lidera la energía fotovoltaica terrestre, pero no estará sola. Japón se convirtió en 2015 en el primer país que logró transmitir de manera inalámbrica 1,8 kW de potencia mediante microondas. Eso sí, a una distancia de 50 metros, pero es la energía solar espacial es un tema que sigue investigando de cerca, al igual que Europa, Estados Unidos y alguna que otra empresa privada.
-
La noticia
China ha puesto fecha a la mayor obra de ingeniería proyectada a 36.000 km de la Tierra: su estación solar espacial
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Matías S. Zavia
.