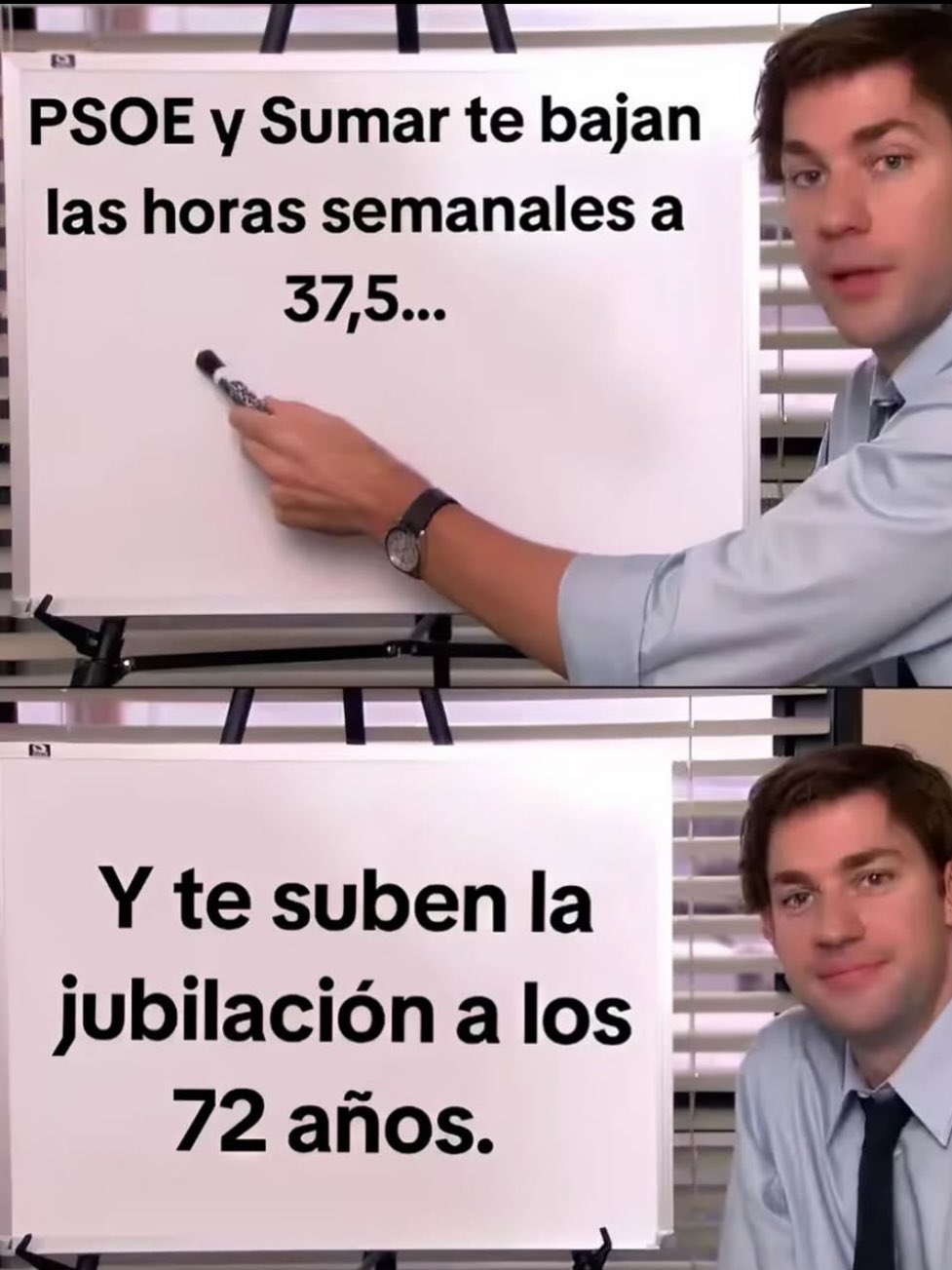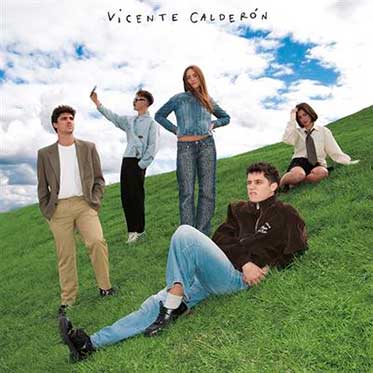Deja de llorar
El 23 de enero hizo tres meses que nos dejó mi hijo Ismael, y algunos días después recibí de Leopoldo el siguiente WhatsApp: Sabes que, Ismael, significa: “Dios me escucha”. Ahora seguro que, con su intercesión tan cercana a Él nos escuchará...

El 23 de enero hizo tres meses que nos dejó mi hijo Ismael, y algunos días después recibí de Leopoldo el siguiente WhatsApp: Sabes que, Ismael, significa: “Dios me escucha”. Ahora seguro que, con su intercesión tan cercana a Él nos escuchará más”.
Tras su lectura recordé algo que escuché hace tiempo a la Madre Verónica y lo que Chicho (mi marido) me pidió pocos días antes de morir: “María Ángeles, reza por nuestros hijos”.

Si, amigo Leopoldo, tienes razón, ahora con su intercesión tan cercana a Él escuchará más mi oración. Ese es mi deseo.
Está siendo frecuente, cuando salgo a la calle, el comentario de amigos y conocidos: “ (…) qué duro (...) pero tú eres fuerte y tienes mucha fe”. Otros te dicen: “ es admirable lo bien que lo llevas (…)”.
Es una fortaleza prestada que pides cada día y una fe que ayuda cuando hemos estado preocupados de transmitir a los hijos el sentido de la vida auténtica.
Con fe y sin fe, el dolor por la pérdida de un hijo es el más indescriptible e intenso que se puede vivir. Quienes lo hemos vivido sabemos que es un dolor devastador, al que acompaña un estado de shock, una pérdida inconcebible, insustituible, irreemplazable.
Recuerdo haber escuchado a la Madre Verónica, que incluso en nuestro idioma no existe una palabra reservada para quienes ven morir a sus hijos. Las personas que pierden a sus cónyuges se llaman viudas; quienes pierden a sus padres se llaman huérfanos; pero el dolor de los padres que pierden a un hijo no tiene nombre.
Y ella continuaba diciendo que el ser de una madre se resiste a aceptar haber sido madre como algo efímero. El hijo otorga sentido a la vida de la madre, la hace madre, y su pérdida sacude su identidad. No hay consuelo humano. El dolor dura para siempre porque el amor es para siempre.
Las madres creyentes somos madres con espíritu de salvación e intentamos que nuestro corazón ame al ritmo del Espíritu Santo. Nuestra vocación es el amor, nuestra misión sucede en el silencio. Comunicamos la fe, pero no solo con palabras, sino sobre todo a través de nuestra persona, de nuestro vivir y la entrega en lo más cotidiano.
Mons. Escrivá de Balaguer insistía que: “Vuestros hogares han de ser luminosos y alegres”. Y lo serán si son orientadores de la vida de nuestros hijos. Un hogar luminoso es un trozo de tierra arrancado al cielo, donde se aprenden las grandes directrices acerca de Dios, de la vida, de la muerte, del hombre, del mundo y del amor. El milagro de los hombres de Dios “consiste en saber hacer de la prosa pequeña de cada día endecasílabos, verso heroico”, como decía Mons. Escrivá de Balaguer.
Los hijos necesitan un hogar alegre, divertido y entusiasta. La formación de la personalidad de los hijos depende, en gran parte, de cómo resolvamos las pequeñas, inesperadas e innumerables alternativas de la vida familiar. Los rabiosos, neurastenicos, los amargados tuvieron casi siempre, padres tristes.
La misericordia de Dios es inagotable y nos sigue por todos los caminos en los que nos desorientamos. Las madres cristianas orantes hacemos nuestra la misión de Jesús: “Es voluntad de mi Padre que no se pierda ni uno solo de los hijos que me ha confiado” (cf. Mt 18, 14).
Con infinita paciencia, oramos y esperamos hasta que Dios pueda recoger a todos los hijos pródigos y estrecharlos contra su corazón. Permanecemos firmes en la certeza de que “no puede perderse el hijo de tantas lágrimas” (san Agustín).
Escribe en su libro de Confesiones San Agustín: “Mi madre me engendró en la carne y en el corazón”, “Me alumbró en la carne para nacer a la luz temporal y me engendró en el corazón para nacer a la luz eterna. Había criado a sus hijos dándoles a luz tantas veces cuantas veía que se desviaban de Dios”.
Los padres lloran con todo su ser la muerte de un hijo, aunque ese llanto, para quienes han acogido el don de la fe, quede oculto y pueda ser incomprensible e irrisorio para otros.
La Madre Verónica se pregunta: ¿Cómo una madre que llora la muerte de un hijo puede comprender las lágrimas de la madre de San Agustín? Ya que santa Mónica lloraba, con las entrañas desgarradas, viendo la muerte del hijo que aún estaba vivo. Lo que se refleja en el libro de las Confesiones de san Agustín:
“Mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al espíritu que le habías dado, veía ella mi muerte. Y Tú la escuchaste, Señor. La escuchaste y no mostraste desdén por sus lágrimas, que profusamente regaban la tierra allí donde hacía oración. Tú la escuchaste (...). Porque mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas”.
No existe amor sin dolor. Quien ama, sufre. Las madres con fe saben que Dios en su predicación ha querido hacerles entender que los sufrimientos de esta vida no son sufrimientos de agonía que conducen a la muerte, que son dolores de alumbramiento que conduce a nueva vida, a ver el rostro de Dios (…). Porque “la vida del hombre es ver a Dios” (san Ireneo).
Y sigue escribiendo San Agustín: “Tu sierva fiel me lloraba delante de Ti como a un muerto que había de ser resucitado y me presentaba continuamente en las andas de su pensamiento para que Tú dijeses como al hijo de la viuda: ‘Joven, a ti te digo: levántate’, y reviviese y comenzase a hablar y Tú lo entregases a su madre”.
La viuda de Naím, un encuentro bellísimo de Jesús con una mujer hecha dolor y llanto. Un evangelio que san Agustín hizo tan suyo “(...) Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: ‘No llores (...)”.
< No puedo terminar sin volver a recordar a mi hijo Ismael y el WhatsApp de Leopoldo . Y siento que mi hijo me susurra: “Mamá, no llores, Dios me está escuchando”.
María Angeles Bou
Madre de familia